 Lo niños piensan sobre la escritura
Lo niños piensan sobre la escritura
Los problemas que los niños se plantean


Para aprender a leer los textos de los niños
 Lo niños piensan sobre la escritura
Lo niños piensan sobre la escritura
Los problemas que los niños se plantean


Para aprender a leer los textos de los niños
 Lo niños piensan sobre la escritura
Lo niños piensan sobre la escritura
Los problemas que los niños se plantean


Para aprender a leer los textos de los niños
Esta sección está organizada alrededor de los problemas que los niños se plantean y de su significado en distintos momentos de la evolución. Un mismo problema, como el del control de la cantidad de letras que se debe utilizar para producir algo que "pueda leerse", aparecerá en distintos momentos evolutivos, cumpliendo funciones diferentes.
Las categorías analíticas que utilizamos para comprender la realidad no se pueden ejemplificar aisladamente. Por eso los videos y animaciones ilustran más de una categoría. La fragmentación de las imágenes de video obedece sólo a razones técnicas. Esa fragmentación no debe llevar a pensar que los fragmentos suprimidos son irrelevantes ni que los niños son fragmentables.
Los niños que aparecen en los videos son alumnos de escuelas públicas de México, Distrito Federal, entrevistados individualmente y filmados en condiciones precarias, en sus propias escuelas. Son niños de prescolar y primer grado de primaria. El audio no es perfecto y las imágenes tampoco, pero la veracidad de esas imágenes dice mucho más que varias páginas escritas por un investigador.
Diferenciar la actividad de dibujar y la de escribir es importante porque la escritura, para los niños pequeños, recupera lo que no se puede dibujar: el nombre del objeto dibujado ("hipótesis de nombre"). Esta idea también les sirve para interpretar los textos que aparecen acompañados de imágenes.
La escritura por sí misma no alcanza para garantizar el significado y por eso los niños a menudo dibujan antes de escribir. La imagen, por su parte, es la que permite interpretar la escritura (al menos tentativamente).
Tratando de interpretar, progresivamente van tomando en cuenta algunas propiedades del texto. Pueden atender a las propiedades cuantitativas del texto cuando aún conocen pocas letras. Eso quiere decir, tomar en cuenta cuántos grupos de letras hay y, a veces, cuántas letras hay en cada grupo, para ajustar la interpretación. A medida que progresan en su conocimiento de las letras, atienden a propiedades cualitativas del texto (por ejemplo, que pato" debe empezar con la de papá").
Al escribir, las letras se siguen unas a otras, en orden lineal. Pero, ¿cómo saber cuántas letras hay que poner para escribir una palabra? Casi todos los niños que aparecen en los video ya saben que hace falta más de una letra para escribir una palabra. Por eso algunos ponen muchas letras, tantas como caben de un lado a otro de la página. Esos aun no tienen control de la cantidad de letras. Otros se plantean un problema interesante: ¿cuál es el mínimo de letras “para que diga algo”? En general, la cantidad mínima aceptada por los niños es de tres letras. Algunos aceptan dos, pero no muy convencidos.
En algunos videos los niños escriben todo con tres grafías. A veces consiguen variar la cantidad de letras, guiándose por propiedades cuantitativas del referente, o según criterios por propiedades cuantitativas del referente, o según criterios variables. Pero en otro momento de la evolución, el problema de la relación entre el todo y las partes cobra relevancia. Cuando empiezan a poner tantas letras como partes-silabas tienen las palabras (hipótesis silábica) aparecen nuevos problemas precisamente porque hay palabras con menos de tres silabas (o sea, las palabras bisílabas y monosílabas).
Saber cuántas letras hay que poner para que “diga algo” no es el único problema a resolver. También hay que decidir qué letras escribir. Los niños piensan que las mismas letras no se pueden usar en posición contigua porque una serie gráfica con la misma letra repetida “no dice nada”. AL escribir diferentes palabras tampoco se pueden usar las mismas cadenas gráficas. Mucho antes de conocer el valor sonoro convencional de las letras trabajan con las combinaciones de letras, creando diferencias y semejanzas. Algunos niños exploran al máximo las posibles combinaciones entre unas pocas letras.
En el inicio del periodo de fonetización de la escritura (hipótesis silábica), esta exigencia de variedad cualitativa los lleva a enfrentar nuevos desafíos: los niños tienen que solucionar, al mismo tiempo, el problema de la variedad interna I(letras que no sean iguales dentro de una palabra) y el de la correspondencia entre esas letras y la pauta sonora.
La información que proporciona el medio no es incorporada de manera directa. Los niños interpretan esa información a partir de sus esquemas asimilatorios. AL tratar de dar sentido que ven, lo que escuchan y lo que hacen, necesariamente actúan cognitivamente sobre la información revivida y la transforman. Esas transformaciones pueden ser incomprensibles para los adultos.
El nombre propio constituye una fuente de información insustituible para construir ideas acerca del funcionamiento del sistema de escritura. Puede ser el repertorio básico con el que algunos niños producen la escritura ya que la escritura del nombre contradice la interpretación silábica (al leer asignando una silaba a cada letra sobran letras).
Lo mismo ocurre con las tradicionales palabras escolares (nene, oso); pensadas por los adultos como fáciles, para los niños son difíciles ya que llevan letras repetidas ( recordad la exigencia de variedad intra-relacional).
Silvia, 4 años
Ana Teresa 3 años


Inicios de la diferenciación al producir
Marina, 6 años, primer grado

Hipótesis del nombre al interpretar
Lectura dependiente de la imagen inicio de consideración de las propiedades cuantitativas del texto
Marina espera encontrar en la escritura el nombre del objeto representado en lā imagen y ajusta su lectura a esa expectativa.
El texto que acompaña al dibujo del osito dice juguete Marina. Que seguramente ya ha aprendido la palabra "oso” (de alta frecuencia en un contexto educativo tradicional), no busca ningún índice cualitativo para sustentar su anticipación. Cuando se trata de una imagen (conejo) acompañada de varias palabras (texto = El conejo come lechuga). Marina establece una vaga relación silábica “el-co-ne-jo” en cuatro partes, para los cuatro grupos de letras. Cuando se trata de una relación muchos/muchos entre la cantidad de objetos que aparecen en la imagen y la cantidad de grupos de letras que aparecen en el texto, también anticipa un nombre, y con dificultad agrega otro. La presencia de los artículos determinados en sus anticipaciones puede deberse a la influencia escolar.
Gabriel, 4 años 1 mes
Gabriel, 4 años 7 mes


La interpretación de lo escrito depende de la imagen
Armando, 5 años y medio, preescolar




El dibujo da estabilidad a la interpretación de lo escrito
Es un excelente ejemplo de cantidad mínima (siempre 3) y de combinatoria para lograr diferenciaciones cualitativas. Además utiliza las letras de su nombre como repertorio para escribir otras palabras. Aunque se le pide que escriba, empieza siempre dibujando para asegurar la interpretación de lo escrito.
Armando ha escrito su nombre, copiándolo del gafete que lleva puesto.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
“Elefante” es la segunda escritura.
“Venado” es la tercera escritura. Escribe vertical porque ya no tiene espacio.
“Gato” y “Perro” son los últimos nombres que escribe. Armando siempre utiliza tres letras para escribir. Todas las letras que utiliza provienen de su propio nombre: Hace un gran esfuerzo por diferenciar una palabra de otra combinando de manera distinta las mismas letras. Varía la posición de las letras para obtener significados diferentes. Ninguna combinación se repite.
Alejandro, 6 años, primer grado
Jadna, 5 años, prescolar




Consideración de las propiedades cuantitativas del texto escrito
Lectura dependiente de la imagen; toma en consideración de las propiedades cuantitativas del texto.
Alejandro interpreta el nombre de un animal en cada grupo de letras. Cuando esos grupos tienen menos de tres letras, los integra al segmento siguiente, ya que dos letras escritas escritas no son suficientes para que “diga” un nombre completo. Estos segmentos cortos (en el río), tomados en su conjunto, pueden servir para leer las partes silábicas de un nombre “pes-ca-do”.
Lectura dependiente de la imagen; toma en consideración de las propiedades cuantitativas del texto.
Jadna interpreta el nombre de un animal en cada grupo de letras. Cuando esos grupos tienen menos de tres letras, los integra al segmento siguiente, ya que dos letras escritas no son suficientes para que diga un nombre completo, pero no logra un buen ajuste silábico porque atribuye un nombre bisílabo (“pato”) a los tres últimos grupos de letras (en el rio).
Bernabé, 7 años, finales de primer grado

Consideración de las propiedades cualitativas del texto escrito
Consideración de las propiedades cualitativas del texto.
Bernabé da muestras evidentes de su satisfacción por poder leer. Practica un silabeo bastante exitoso con anticipaciones en función de la imagen y con restricciones de sentido en alguna palabra, siempre utilizando apoyos cualitativos. En el texto La rana salió de paseo lee “la rana salió del pasto”, que es más congruente con la imagen (además, son varias las letras comunes entre “paseo” y “pasto”). En el texto El conejo come lechuga restituye un tiempo pasado del verbo, quizás por influencia de la situación precedente (“comió” en lugar de come).
Martha Patricia, 5 años recién cumplidos, prescolar

Falta de control de control de cantidad de letras
Martha Patricia acaba de producir una larga cadena de letras de lado a lado de la hoja. Es la escritura de su nombre. Cuando le pedimos que la lea dice sus dos nombres y sus dos apellidos. Ahora va a escribir “gato”.
Verónica, 5 años, prescolar
Martín, 7 años, finales de primer grado
Alberto, 6 años, inicio de primer grado







Cantidad mínima de letras al producir
Es un excelente ejemplo de cantidad mínima (siempre 3) y de combinatoria para lograr diferenciaciones cualitativas. Además utiliza las letras de su nombre como repertorio para escribir otras palabras. Aunque se le pide que escriba, empieza siempre dibujando para asegurar la interpretación de lo escrito.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
Correspondencias cualitativas a partir de los núcleos silábicos (vocales). Conflictos con las restricciones cualitativas (trata de no repetir la misma vocal) a partir de una restricción cuantitativa (mínimo dos letras).
Martín escribe silábicamente, eligiendo bien las vocales que efectivamente van en cada silaba. Va a escribir “pizarrón”, “lápiz”, y “gis” (equivalente a “tiza”). Cuando debe escribir el monosílabo, se enfrenta con problemas cuantitativos (una sola letra es muy poco) y cualitativos (duda en repetir la misma vocal).
Marín va a enfrentar nuevamente problemas cualitativos al escribir “papaya” nombre de una fruta que tiene tres vocales repetidas.
Martín no puede aceptar una secuencia de tres letras iguales en posición contigua. Por eso sólo pone doble “a” para “papaya”. En ese contexto, la escritura de una palabra bien conocida como “papá” le resulta sumamente problemática: dos palabras diferentes no pueden tener escrituras iguales. Martín piensa un buen rato hasta encontrar una excelente solución: la A le sirve para diferenciar “papá” de “papaya”.
Alberto escribe silábicamente en un doble sentido: pone tantas letras como partes silábicas tiene la palabra y, además, pone letras pertinentes para cada silaba. Al final de la entrevista enfrenta problemas cuantitativos con la escritura del monosílabo.
Escribió su nombre de manera convencional. Ahora va a escribir “tamarindo” y “cebolla”.
Alberto tiene consolidada la hipótesis silábica, no sólo en el eje cuantitativo (una letra por silaba), sino también en el eje cualitativo: letras adecuadas para cada sílaba, sobre todo los núcleos vocálicos, pero también alguna consonante cuyo nombre coincida con una sílaba de la palabra, como es el casi de “la ce” para escribir ce-bo-lla”.
Alberto ya escribió IA para “piña”. Cuando llega la escritura de “pan” se enfrenta a un serio problema.
A diferencia de las palabras anteriores, para escribir “pan” Alberto pone pretextos (“chin, lo hubiera copiado en mi tarea”) y tarda mucho tiempo. Transforma el monosílabo en un bisílabo: “pa-an” para poder tener al menos dos letras. No es frecuente encontrar niños que acepten escribir palabras con tres letras iguales consecutivas. Alberto es uno de esos raros casos. Termina poniendo una tercera A (conflicto entre variedad interna y valor sonoro convencional) y oscilando en la lectura: “pa-a-an” o “pa-an”.
Alejandro, 6 años, primer grado

Cantidad mínima de letras al interpretar
Lectura dependiente de la imagen; toma en consideración de las propiedades cuantitativas del texto.
Alejandro interpreta el nombre de un animal en cada grupo de letras. Cuando esos grupos tienen menos de tres letras, los integra al segmento siguiente, ya que dos letras escritas escritas no son suficientes para que “diga” un nombre completo. Estos segmentos cortos (en el río), tomados en su conjunto, pueden servir para leer las partes silábicas de un nombre “pes-ca-do”.
Verónica, 5 años, prescolar
Armando, 5 años y medio, prescolar





Cantidad fija
Verónica va a escribir “gato”, “conejo” y “caballo”.
Ella piensa que ara escribir es necesario utilizar al menos tres letras (cantidad mínima). En este caso, además, esa cantidad mínima es también una cantidad fija: ni menos de tres ni más de tres. Este fuerte requisito cuantitativo (cantidad mínima y cantidad fija) se observa con claridad cuando interpreta sus escrituras “co-ne-jo” es leído así, una sílaba para cada letra. Para leer “gato” en sus tres letras tiene problemas, pero no modifica su escritura.
Armando ha escrito su nombre, copiándolo del gafete que lleva puesto.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
“Elefante” es la segunda escritura.
“Venado” es la tercera escritura. Escribe vertical porque ya no tiene espacio.
“Gato” y “Perro” son los últimos nombres que escribe. Armando siempre utiliza tres letras para escribir. Todas las letras que utiliza provienen de su propio nombre: Hace un gran esfuerzo por diferenciar una palabra de otra combinando de manera distinta las mismas letras. Varía la posición de las letras para obtener significados diferentes. Ninguna combinación se repite.
Laura, 4 años, prescolar
Luis, 6 años, inicio de primer grado




Cantidad variable según criterios variables
Laura pone la misma serie de letras para repetir la escritura de la misma palabra, esa es su manera de resolver la escritura del plural, luego de haber escrito el nombre en singular.
Laura escribe “pato” con cuatro letras. Escribe de izquierda a derecha pero hace una interpretación silábica de derecha pero hace una interpretación silábica de derecha a izquierda. Pasa de “pato” a “pa-ti-to” para dar cuenta de las cuatro letras que puso. De todos modos le sobra una y la tacha.
Buen ejemplo de utilización de las letras de su nombre para escribir otros nombres; de escrituras silábicas iniciales donde el valor de una letra depende de su posición en la cadena gráfica; de abandono de criterios formales de control de cantidad en búsqueda de otros criterios referenciales momentáneos.
Luis sabe escribir su nombre. Utiliza explícitamente las letras de su nombre para escribir “mariposa” y “caballo”, haciendo una interpretación silábica.
No puede escribir un nombre con menos de 3 letras. Pone SGO para “perro”, leído como “pe-rrr-rro”. Se le pide que escriba el monosílabo: “pez”.
La letra S vale por la sílaba “sa” en “mariposa”, por “ca” en “caballo”, por “pe” en “perro” y por “pes” en “pescado”. Todas las letras de su nombre han sido utilizadas con valores silábicos variables, dependiendo de la posición de la letra en el nombre escrito. Sin embargo, cuando le pedimos que escriba “mar”, “donde viven los peces”, cambia el criterio de control de la cantidad de letras: ahora escribe muchas letras porque “del tamaño del mar tiene que ser”.
Ricardo, 6 años recién cumplidos, inicio de primer grado



Cantidad regulada por criterios silábicos
Ricardo es un excelente ejemplo de varios procesos importantes: ha comenzado apenas a elaborar la hipótesis silábica que le permite justificar las letras que ha puesto y borrar las sobrantes, pero no le permite anticipar aún la cantidad de letras necesarias. Hay un notable avance durante la entrevista. Al final de la misma rechaza secuencias iguales para palabras distintas, tanto como exige secuencias iguales para palabras iguales (copiándose a sí mismo para repetir la palabra “pato”.
Ricardo acaba de escribir su nombre, con letras muy bien dibujadas y sin ningún error. Ahora va a escribir “mariposa” y “paloma”.
Ricardo progresivamente va reduciendo la cantidad de letras, gracias a su lectura silábica. Escribio D I C O A para “pájaro”. Intenta una lectura con alargamiento de la última silaba y concluye, “Nomás me pasé una”. Tacha la última A. Vuelve a verificar: “pa-ja-ro”… ¡Otra más!” y tacha la O. el resultado es DIC.
Con los bisílabos se hace evidente que Ricardo no puede descender a menos de 3 letras (cantidad mínima). Escribe “gato” como RDO, leyendo “ga” sobre la primera letra y “to” sobre las dos últimas. Lo mismo ocurre con “pato”, que inicia como DICO y es modificado en DIC lego de una lectura de verificación.
Pero ocurre que DIC es la misma secuencia que ya había sido interpretada como “pájaro”. Entonces ocurre algo muy interesante.
Sin quererlo, le quedan dos secuencias iguales para dos nombres distintos (“pájaro” y “pato”). Considera que eso está “mal” (diferenciaciones cualitativas entre las escrituras).Pero además, dos escrituras de la misma palabra deben llevar las mismas letras (identidad cualitativa): por eso se copia a sí mismo para escribir nuevamente “pato”.
Yolanda, 6 años, inicio de primer grado
Armando, 5 años y medio, preescolar
Ricardo, 6 años recien cumplidos, inicio de primer grado








Evitar letras repetidas en posición contigua (variedad intra-relacional)
Yolanda ya escribió su nombre y otras dos palabras. Ahora va a escribir camión.
Yolanda controla al mismo tiempo la cantidad de letras (siempre son 3 o 4) y la variedad de letras que emplea para cada palabra. Tiene un repertorio limitado, pero evita poner las mismas letras en posición contigua (variedad intra-relacional). Cada palabra se diferencia de la otra po una combinación diferente de letras (variedad inter-relacional). No intenta interpretar cada letra; se limita a interpretar cada escritura completa.
Es un excelente ejemplo de cantidad mínima (siempre 3) y de combinatoria para lograr diferenciaciones cualitativas. Además utiliza las letras de su nombre como repertorio para escribir otras palabras. Aunque se le pide que escriba, empieza siempre dibujando para asegurar la interpretación de lo escrito.
Armando ha escrito su nombre, copiándolo del gafete que lleva puesto.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
“Elefante” es la segunda escritura.
“Venado” es la tercera escritura. Escribe vertical porque ya no tiene espacio.
“Gato” y “Perro” son los últimos nombres que escribe. Armando siempre utiliza tres letras para escribir. Todas las letras que utiliza provienen de su propio nombre: Hace un gran esfuerzo por diferenciar una palabra de otra combinando de manera distinta las mismas letras. Varía la posición de las letras para obtener significados diferentes. Ninguna combinación se repite.
Ricardo es un excelente ejemplo de varios procesos importantes: ha comenzado apenas a elaborar la hipótesis silábica que le permite justificar las letras que ha puesto y borrar las sobrantes, pero no le permite anticipar aún la cantidad de letras necesarias. Hay un notable avance durante la entrevista. Al final de la misma rechaza secuencias iguales para palabras distintas, tanto como exige secuencias iguales para palabras iguales (copiándose a sí mismo para repetir la palabra “pato”.
Ricardo acaba de escribir su nombre, con letras muy bien dibujadas y sin ningún error. Ahora va a escribir “mariposa” y “paloma”.
Ricardo progresivamente va reduciendo la cantidad de letras, gracias a su lectura silábica. Escribio D I C O A para “pájaro”. Intenta una lectura con alargamiento de la última silaba y concluye, “Nomás me pasé una”. Tacha la última A. Vuelve a verificar: “pa-ja-ro”… ¡Otra más!” y tacha la O. el resultado es DIC.
Con los bisílabos se hace evidente que Ricardo no puede descender a menos de 3 letras (cantidad mínima). Escribe “gato” como RDO, leyendo “ga” sobre la primera letra y “to” sobre las dos últimas. Lo mismo ocurre con “pato”, que inicia como DICO y es modificado en DIC lego de una lectura de verificación.
Pero ocurre que DIC es la misma secuencia que ya había sido interpretada como “pájaro”. Entonces ocurre algo muy interesante.
Sin quererlo, le quedan dos secuencias iguales para dos nombres distintos (“pájaro” y “pato”). Considera que eso está “mal” (diferenciaciones cualitativas entre las escrituras).Pero además, dos escrituras de la misma palabra deben llevar las mismas letras (identidad cualitativa): por eso se copia a sí mismo para escribir nuevamente “pato”.
Ricardo, 6 años recien cumplidos, inicio de primer grado
Laura, 4 años, prescolar




Secuencias iguales para palabras iguales
Laura pone la misma serie de letras para repetir la escritura de la misma palabra, esa es su manera de resolver la escritura del plural, luego de haber escrito el nombre en singular.
Laura escribe “pato” con cuatro letras. Escribe de izquierda a derecha pero hace una interpretación silábica de derecha pero hace una interpretación silábica de derecha a izquierda. Pasa de “pato” a “pa-ti-to” para dar cuenta de las cuatro letras que puso. De todos modos le sobra una y la tacha.
Ricardo es un excelente ejemplo de varios procesos importantes: ha comenzado apenas a elaborar la hipótesis silábica que le permite justificar las letras que ha puesto y borrar las sobrantes, pero no le permite anticipar aún la cantidad de letras necesarias. Hay un notable avance durante la entrevista. Al final de la misma rechaza secuencias iguales para palabras distintas, tanto como exige secuencias iguales para palabras iguales (copiándose a sí mismo para repetir la palabra “pato”.
Ricardo acaba de escribir su nombre, con letras muy bien dibujadas y sin ningún error. Ahora va a escribir “mariposa” y “paloma”.
Ricardo progresivamente va reduciendo la cantidad de letras, gracias a su lectura silábica. Escribio D I C O A para “pájaro”. Intenta una lectura con alargamiento de la última silaba y concluye, “Nomás me pasé una”. Tacha la última A. Vuelve a verificar: “pa-ja-ro”… ¡Otra más!” y tacha la O. el resultado es DIC.
Con los bisílabos se hace evidente que Ricardo no puede descender a menos de 3 letras (cantidad mínima). Escribe “gato” como RDO, leyendo “ga” sobre la primera letra y “to” sobre las dos últimas. Lo mismo ocurre con “pato”, que inicia como DICO y es modificado en DIC lego de una lectura de verificación.
Pero ocurre que DIC es la misma secuencia que ya había sido interpretada como “pájaro”. Entonces ocurre algo muy interesante.
Sin quererlo, le quedan dos secuencias iguales para dos nombres distintos (“pájaro” y “pato”). Considera que eso está “mal” (diferenciaciones cualitativas entre las escrituras).Pero además, dos escrituras de la misma palabra deben llevar las mismas letras (identidad cualitativa): por eso se copia a sí mismo para escribir nuevamente “pato”.
Martín, 7 años, finales de primer grado
Ricardo, 6 años recien cumplidos, inicio de primer grado






Evitar secuencias iguales para interpretaciones distintas (variedad inter-relacional)
Ricardo es un excelente ejemplo de varios procesos importantes: ha comenzado apenas a elaborar la hipótesis silábica que le permite justificar las letras que ha puesto y borrar las sobrantes, pero no le permite anticipar aún la cantidad de letras necesarias. Hay un notable avance durante la entrevista. Al final de la misma rechaza secuencias iguales para palabras distintas, tanto como exige secuencias iguales para palabras iguales (copiándose a sí mismo para repetir la palabra “pato”.
Ricardo acaba de escribir su nombre, con letras muy bien dibujadas y sin ningún error. Ahora va a escribir “mariposa” y “paloma”.
Ricardo progresivamente va reduciendo la cantidad de letras, gracias a su lectura silábica. Escribio D I C O A para “pájaro”. Intenta una lectura con alargamiento de la última silaba y concluye, “Nomás me pasé una”. Tacha la última A. Vuelve a verificar: “pa-ja-ro”… ¡Otra más!” y tacha la O. el resultado es DIC.
Con los bisílabos se hace evidente que Ricardo no puede descender a menos de 3 letras (cantidad mínima). Escribe “gato” como RDO, leyendo “ga” sobre la primera letra y “to” sobre las dos últimas. Lo mismo ocurre con “pato”, que inicia como DICO y es modificado en DIC lego de una lectura de verificación.
Pero ocurre que DIC es la misma secuencia que ya había sido interpretada como “pájaro”. Entonces ocurre algo muy interesante.
Sin quererlo, le quedan dos secuencias iguales para dos nombres distintos (“pájaro” y “pato”). Considera que eso está “mal” (diferenciaciones cualitativas entre las escrituras).Pero además, dos escrituras de la misma palabra deben llevar las mismas letras (identidad cualitativa): por eso se copia a sí mismo para escribir nuevamente “pato”.
Correspondencias cualitativas a partir de los núcleos silábicos (vocales). Conflictos con las restricciones cualitativas (trata de no repetir la misma vocal) a partir de una restricción cuantitativa (mínimo dos letras).
Martín escribe silábicamente, eligiendo bien las vocales que efectivamente van en cada silaba. Va a escribir “pizarrón”, “lápiz”, y “gis” (equivalente a “tiza”). Cuando debe escribir el monosílabo, se enfrenta con problemas cuantitativos (una sola letra es muy poco) y cualitativos (duda en repetir la misma vocal).
Marín va a enfrentar nuevamente problemas cualitativos al escribir “papaya” nombre de una fruta que tiene tres vocales repetidas.
Martín no puede aceptar una secuencia de tres letras iguales en posición contigua. Por eso sólo pone doble “a” para “papaya”. En ese contexto, la escritura de una palabra bien conocida como “papá” le resulta sumamente problemática: dos palabras diferentes no pueden tener escrituras iguales. Martín piensa un buen rato hasta encontrar una excelente solución: la A le sirve para diferenciar “papá” de “papaya”.
Armando, 5 años y medio, preescolar




Combinatoria
Es un excelente ejemplo de cantidad mínima (siempre 3) y de combinatoria para lograr diferenciaciones cualitativas. Además utiliza las letras de su nombre como repertorio para escribir otras palabras. Aunque se le pide que escriba, empieza siempre dibujando para asegurar la interpretación de lo escrito.
Armando ha escrito su nombre, copiándolo del gafete que lleva puesto.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
“Elefante” es la segunda escritura.
“Venado” es la tercera escritura. Escribe vertical porque ya no tiene espacio.
“Gato” y “Perro” son los últimos nombres que escribe. Armando siempre utiliza tres letras para escribir. Todas las letras que utiliza provienen de su propio nombre: Hace un gran esfuerzo por diferenciar una palabra de otra combinando de manera distinta las mismas letras. Varía la posición de las letras para obtener significados diferentes. Ninguna combinación se repite.
Luis, 6 años, inicio de primer grado



Valor silábico variable según posición
Buen ejemplo de utilización de las letras de su nombre para escribir otros nombres; de escrituras silábicas iniciales donde el valor de una letra depende de su posición en la cadena gráfica; de abandono de criterios formales de control de cantidad en búsqueda de otros criterios referenciales momentáneos.
Luis sabe escribir su nombre. Utiliza explícitamente las letras de su nombre para escribir “mariposa” y “caballo”, haciendo una interpretación silábica.
No puede escribir un nombre con menos de 3 letras. Pone SGO para “perro”, leído como “pe-rrr-rro”. Se le pide que escriba el monosílabo: “pez”.
La letra S vale por la sílaba “sa” en “mariposa”, por “ca” en “caballo”, por “pe” en “perro” y por “pes” en “pescado”. Todas las letras de su nombre han sido utilizadas con valores silábicos variables, dependiendo de la posición de la letra en el nombre escrito. Sin embargo, cuando le pedimos que escriba “mar”, “donde viven los peces”, cambia el criterio de control de la cantidad de letras: ahora escribe muchas letras porque “del tamaño del mar tiene que ser”.
Martín, 7 años, finales de primer grado
Alberto, 6 años, inicio de primer grado






Ajuste cualitativo de las letras a la hipótesis silábica
Correspondencias cualitativas a partir de los núcleos silábicos (vocales). Conflictos con las restricciones cualitativas (trata de no repetir la misma vocal) a partir de una restricción cuantitativa (mínimo dos letras).
Martín escribe silábicamente, eligiendo bien las vocales que efectivamente van en cada silaba. Va a escribir “pizarrón”, “lápiz”, y “gis” (equivalente a “tiza”). Cuando debe escribir el monosílabo, se enfrenta con problemas cuantitativos (una sola letra es muy poco) y cualitativos (duda en repetir la misma vocal).
Marín va a enfrentar nuevamente problemas cualitativos al escribir “papaya” nombre de una fruta que tiene tres vocales repetidas.
Martín no puede aceptar una secuencia de tres letras iguales en posición contigua. Por eso sólo pone doble “a” para “papaya”. En ese contexto, la escritura de una palabra bien conocida como “papá” le resulta sumamente problemática: dos palabras diferentes no pueden tener escrituras iguales. Martín piensa un buen rato hasta encontrar una excelente solución: la A le sirve para diferenciar “papá” de “papaya”.
Alberto escribe silábicamente en un doble sentido: pone tantas letras como partes silábicas tiene la palabra y, además, pone letras pertinentes para cada silaba. Al final de la entrevista enfrenta problemas cuantitativos con la escritura del monosílabo.
Escribió su nombre de manera convencional. Ahora va a escribir “tamarindo” y “cebolla”.
Alberto tiene consolidada la hipótesis silábica, no sólo en el eje cuantitativo (una letra por silaba), sino también en el eje cualitativo: letras adecuadas para cada sílaba, sobre todo los núcleos vocálicos, pero también alguna consonante cuyo nombre coincida con una sílaba de la palabra, como es el casi de “la ce” para escribir ce-bo-lla”.
Alberto ya escribió IA para “piña”. Cuando llega la escritura de “pan” se enfrenta a un serio problema.
A diferencia de las palabras anteriores, para escribir “pan” Alberto pone pretextos (“chin, lo hubiera copiado en mi tarea”) y tarda mucho tiempo. Transforma el monosílabo en un bisílabo: “pa-an” para poder tener al menos dos letras. No es frecuente encontrar niños que acepten escribir palabras con tres letras iguales consecutivas. Alberto es uno de esos raros casos. Termina poniendo una tercera A (conflicto entre variedad interna y valor sonoro convencional) y oscilando en la lectura: “pa-a-an” o “pa-an”.
Salvador, casi 7 años, final de primer grado

Entre la hipótesis silábica y el análisis fonético
Cantidad regulada por un criterio silábico-alfabético; correspondencias cualitativas.
Salvador ya escribió su nombre y puso miosa para “mariposa”. Ahora va a escribir “caballo”, “hormiga” y “perro”.
La escritura de Salvador no es silábica pero tampoco es estrictamente alfabética. Algunas de las silabas están representadas por una sola letra, pero otras llevan las dos letras que corresponden. Todas las letras son pertinentes, con la condición de dejar de lado las consideraciones ortográficas.
Armando, 5 años y medio, preescolar
Luis, 6 años, inicio de primer grado







El nombre propio: Uso del nombre propio como repertorio básico
Es un excelente ejemplo de cantidad mínima (siempre 3) y de combinatoria para lograr diferenciaciones cualitativas. Además utiliza las letras de su nombre como repertorio para escribir otras palabras. Aunque se le pide que escriba, empieza siempre dibujando para asegurar la interpretación de lo escrito.
Armando ha escrito su nombre, copiándolo del gafete que lleva puesto.
Todas las otras escrituras son nombres de animales. En todos los casos. Armando prefiere primero dibujar antes de escribir. “Jirafa” es la primera escritura.
“Elefante” es la segunda escritura.
“Venado” es la tercera escritura. Escribe vertical porque ya no tiene espacio.
“Gato” y “Perro” son los últimos nombres que escribe. Armando siempre utiliza tres letras para escribir. Todas las letras que utiliza provienen de su propio nombre: Hace un gran esfuerzo por diferenciar una palabra de otra combinando de manera distinta las mismas letras. Varía la posición de las letras para obtener significados diferentes. Ninguna combinación se repite.
Buen ejemplo de utilización de las letras de su nombre para escribir otros nombres; de escrituras silábicas iniciales donde el valor de una letra depende de su posición en la cadena gráfica; de abandono de criterios formales de control de cantidad en búsqueda de otros criterios referenciales momentáneos.
Luis sabe escribir su nombre. Utiliza explícitamente las letras de su nombre para escribir “mariposa” y “caballo”, haciendo una interpretación silábica.
No puede escribir un nombre con menos de 3 letras. Pone SGO para “perro”, leído como “pe-rrr-rro”. Se le pide que escriba el monosílabo: “pez”.
La letra S vale por la sílaba “sa” en “mariposa”, por “ca” en “caballo”, por “pe” en “perro” y por “pes” en “pescado”. Todas las letras de su nombre han sido utilizadas con valores silábicos variables, dependiendo de la posición de la letra en el nombre escrito. Sin embargo, cuando le pedimos que escriba “mar”, “donde viven los peces”, cambia el criterio de control de la cantidad de letras: ahora escribe muchas letras porque “del tamaño del mar tiene que ser”.
Andrea, 4 años
Andrea, 5 años

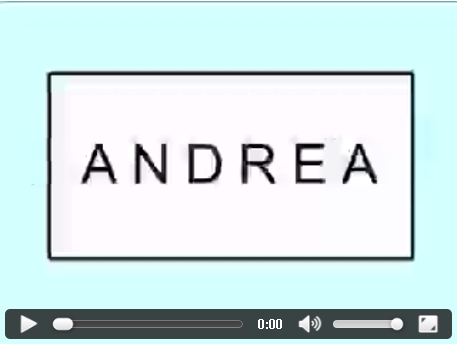
Conflictos específicos con el nombre propio
Lorena, 6 años, inicio de primer grado
Ramiro, 6 años, primer grado



Las secuencias “fáciles” con letras repetidas
Lorena dibujó un oso y ahora va a escribir el nombre “oso”.
Lorena sabe escribir oso. Interpreta su escritura como “osito” para poder asignar valor silábico a cada una de las 3 letras que utilizo.
Vamos a ver las dificultades que enfrenta Ramiro al tratar de leer dos palabras muy conocidas; MAMÁ y PAPÁ.
Ramiro escribe y lee de la derecha a izquierda. Seguramente recuerda que “mamá” se escribe con dos M y dos A y agrupa esas letras al escribir, o sea, clasifica en lugar de ordenar.
En “papá” recupera la alternancia de las letras. Al tratar de leer silábicamente, le sobran letras y no encuentra ninguna buena solución.
Carta 1

Carta 2

En un prescolar rural la maestra trató de que sus alumnos entendieran lo que es una carta y que escribieran cartas.
Estas son cartas producidas por dos de esos niños, que viven en condiciones de pobreza y aislamiento. Nos están diciendo que una carta es un papel con muchas letras (o sea, bolitas) y que ese papel debe ser llevado por una mano.



El cuento de Cenicienta escrito silábicamente

Texto libre sobre el pollo

De pronto, se oyó un fuerte golpe



